Escritora consumada, concept artist en ciernes y adicta al trabajo. Do...
Demos gracias a Ahmre porque no hubiese espejos ni superficies reflectantes en el camino que se extendía del Hoyo a las dependencias de los esclavos (dependencias, era por llamarles algo a esos antros diminutos) porque sino el esclavo habría desfallecido. Prefería no ver su cara rajada e hinchada como una pelota de color morado, su cojera extraña y bamboleante por el dolor de sus pies o las oscuras y purpúreas ojeras que combinaban a la perfección con el horrendo uniforme de color mostaza que llevaba puesto.
El frío lo había obligado a vestirse cuando, dos días después de que el láudano de su Amo dejase de hacer efecto, se había visto en la horrible tesitura entre seguir despierto, arrancándose el cabello de la cabeza por el dolor, arqueándose en un desquiciado intento por aguantar el tirón y los aguijones de la espalda, o ponerse el maldito uniforme y recibir un par de sorbos más de leche de amapola.
Adormecido, siguió al soldado que había ido a buscarlo al calabozo. Primero, escaleras arriba. Después, a través del hall, todavía ciego ante la magnificencia de la casa. Su expresión seria e iracunda le facilitaba el mantener la herida de su rostro bien quieta.
—Jabvpe —clamó el soldado a la primera habitación de aquel laberinto de pasillos, golpeando con la punta de la bota el marco del cuarto sin puertas—, levanta.
El aludido casi se cayó de su alto catre en una reverencia antes de arrastrarse frente a su guardián. Era muy tarde y todos los esclavos estaban dormidos o fingiendo que la muerte todavía no se los había llevado.
—¡Señor! ¡Sí, señor!
—Enséñale a este esclavo dónde va a dormir. Es nuevo —le increpó el anónimo hombre de armas, empujando por el hombro a Jack y acer- cándolo al guardián del laberinto.
El preso puso mala cara ante el trato recibido, pero decidió pasarlo por alto. Quién sabe, quizá fuera por la leche de amapola que lo mantenía aletargado….
—Ah…. sí —Sonrió con malicia Jabvpe en una inclinación de sumi- sión completa—… no se preocupe, señor. Yo se lo mostraré.
Con esta promesa, el militar se marchó, dando por concluida la orden que había recibido. Jack se quedó mirando al hombrecillo enjuto y barbudo con los ojos entrecerrados. Le sonaba aquella figurilla patética de sirviente… ¿no era el mismo que había estado tocándole las narices en el carruaje?
—Vaya, vaya… Así que… ¡lo has conseguido! —le comentó el viejo mientras abría su habitación y sacaba del interior una lámpara de aceite—. Por cómo llorabas, creía que no pasarías la Iniciación, chico.
La sabia, dulce, blanca y maravillosa leche de amapola se llevó las palabras del viejo al fondo del cerebro del esclavo, donde sin duda jamás serían procesadas. Este se cruzó de brazos y se apoyó en un muro de piedra para aliviar sus doloridos pies, mientras esperaba a que el hombre encendiese la dichosa lamparita.
—Bueno, a partir de ahora, si lo haces bien, las cosas tendrían que ser más fáciles —Comenzó a ilustrarle antes de empezar a caminar, iluminando el oscuro agujero maloliente en el que se desplegaban las habitaciones de los esclavos—. Estas son nuestras dependencias. No suelen entrar soldados y menos el Amo de la casa. Jamás pasa por aquí. Si lo hace, asegúrate de no estar a la vista, porque no viene a por nada bueno.
El joven lo seguía con una expresión inexistente en el rostro. Arrastraba los pies en pequeños pasitos de piedad para su cuerpo.
—Los horarios son sencillos si te limitas a moverte con la masa. A las cinco en punto arriba. Yo suelo despertaros golpeando la puerta. Como es tu primer día, mañana iré a buscarte para decirte adónde has de ir, pero a partir de entonces tendrás que buscarte tú la vida. Si te quedas dormido y faltas al trabajo, lo mejor que te puede pasar es que ese día no comas. Si el capataz se entera de que has faltado, irán a por ti. No suelen ser compasivos, así que no te duermas.
Sus palabras, pronunciadas en un corcupionés acelerado y mezclado con herjmansko, entraban por el oído de Jack y desaparecían en una nebulosa. Este iba mirando los marcos de las habitaciones, la mugre acu- mulada en el suelo y las goteras que creaban charcos de inmundicia. La cálida luz de la lámpara que llevaba Jabvpe en las manos parecía más bien un halo grasiento entre tanta negrura.
—NO puedes acostarte con las esclavas ni usar nada que no te hayan dado permiso para usar. Esto es importante. Si te pillan o dejas embarazada a una esclava, te matarán de la peor forma posible, ¿en- tiendes? —Se tomó una pausa entre dos bifurcaciones antes de asentir para sí mismo—. Por aquí. Bien… ¿por dónde iba? ¡Ah sí! Tú has sido designado a los campos. Trabajarás de cinco y media de la mañana a ocho y media de la tarde sin interrupción. Te darán de comer allí. Luego vuelves y derechito a la habitación. Por lo general, está bien hablar con otros esclavos. ¡Te pueden conseguir cosas o dar trucos sobre cómo sobrevivir!
Nuevo giro. Estuviera donde estuviese la habitación a la que le llevaban, no se encontraba muy accesible.
—Los domingos los tienes libres. Puedes dormir, comes en el pasillo que acabamos de ver a las tres de la tarde con el resto de los esclavos. ¡Ah! ni se te ocurra robar cosas y esconderlas en la habitación. Pueden darles por hacer revisiones de vez en cuando… Aquí está…
Mientras canturreaba una tonadilla, el hombrecillo colgó la lámpara de aceite de un gancho en la pared, buscó una llave de un amplio cinturón que llevaba prendido a la cintura y la introdujo en una puerta gruesa de madera al final de un pasillo. Empujó con más fuerza de la que aparentaba y le franqueó el acceso al interior al recién prisionero.
—Vaya… para ti solo. Eso no le va a gustar a algunos… ¡cuídate de los envidiosos! Esta es tu habitación y aquí dormirás hasta que tu Amo decida lo contrario. Todas las mañanas Frievha trae agua limpia y la pone en ese cántaro de ahí. No es mucha, así que decide según el día si prefieres bebértela o lavarte la cara con ella. Los domingos Frievha pasa por todas las habitaciones y te ofrecerá una navaja para afeitarte y algo más de agua y un trapo. Luego se lo llevará todo. ¿Entendido?
Jabvpe miró a su alrededor satisfecho, con los brazos en jarras y son- riendo. Parecía que él mismo se había encargado de barrer la estancia y prepararlo todo antes de la llegada del chico. Jack, por su parte, daba vueltas a su alrededor en aquella habitación.
No era demasiado pequeña ni claustrofóbica a pesar de la carencia de una ventana, pero le faltaba mobiliario. Las paredes y los suelos eran de piedra basta y en mitad del lugar había un catre de madera mal construido con un poco de paja seca y una manta de la misma tela con la que se confeccionaban los uniformes de los esclavos encima.
El resto de las que aparentemente eran ahora “sus cosas” se limitaban a un cubo de madera de los altos con agua limpia en su interior, un cuenco de barro grisáceo y deforme y otro cubo para los excrementos en una esquina.
Nada más.
Ni una mísera silla, una almohada o un trozo de tela para vendarse las heridas de la espalda.
Jack pronto llegó a la conclusión que si desgarraba su escasa manta para hacer vendas no tendría otra cuando llegase el invierno, y aquel lugar parecía sumamente frío en la peor estación de todas.
El sitio era una puta pocilga, como el agujero en el que lanzas un cadáver que te importa demasiado poco como para enterrar.
—La habitación está genial, ¿no crees? Y además para ti solito —Le palmeó la espalda el guardián de los esclavos—. ¡Qué suerte has tenido, chico!
El aludido, sin dar ninguna muestra de conocimiento, dio sus primeros pasos en su cárcel particular y se percató de la ausencia de grilletes, argollas de metal o cualquier instrumento de sujeción. Esto quería decir que no era una práctica normal encerrar a los esclavos en sus propias dependencias como Jack había visto en otras partes.
Con la calma del que se sabe en casa, se sentó en el borde de la estructura de madera, notando cómo crujía lastimeramente con su peso.
—Anda, echa una cabezada. Mañana es tu primer día y aquí se tra- baja de lo lindo… Te quedan, si no me equivoco, tres horitas de sueño. ¡Disfrútalas un poco!
Al recoger la lámpara y empezar a dejar el sitio en la oscuridad, mencionó como de pasada:
—¡Chico! ¡Me alegra que lo lograras! ¡Ya verás como no es tan malo! Por cierto…, ¿te han puesto ya nombre? ¿O sigues siendo Nadie?
—Sí. —Se atrevió a musitar.
Su pastosa y adormecida voz llenó el espacio del lugar. Eso le gustó.
—¿Y cuál es?
—Jack.
El viejo asintió con la cabeza, aceptando el nombre con la tranquilidad del que sabe cómo funcionan los pequeños engranajes que mueven los diminutos ecosistemas en los que viven. Entonces, antes de cerrar la puerta y dejar al chico en la más inmensa y asfixiante oscuridad, mencionó:
—Bueno… nos vemos mañana, Jack…
El esclavo no pudo moverse del sitio durante lo que le parecieron largos minutos. En su fuero interno, todavía esperaba que aquello fuese una pesadilla y temía que si se acostaba en aquel catre, si lo hacía suyo como ya lo había hecho con el uniforme, entonces, se convertiría en realidad.
Pero el dolor de los latigazos en la espalda lo hizo recular. Cuando llevaba ya cuarenta y cinco minutos de mirar a la oscuridad y dejar su mente perdida por las profundidades de la droga, se dejó inclinar poco a poco por su peso y la madera combada, apoyó la cara con la herida hacia la paja, entrecerró los ojos y se decidió a morir.
…
…
…
…
¡BAM! ¡BAM! ¡BAM! ¡BAM!
—¡Arriba! ¡Arriba, ya está amaneciendo! ¡Arriba! —gritó una voz en el fondo de su raída cabeza—. ¡Arriba, maldita sea, Jack! ¡Arriba!
No quiso abrir los ojos. Su trabajo no era hacerlo y se convenció de que, con los párpados fuertemente apretados, conseguiría llegar al cielo, hacerse invisible y saltarse aquel día de dolor y de cambio.
Pero se equivocaba. Dios… últimamente siempre se equivocaba.
—Arriba, dormilón. Vas a llegar tarde tu primer día, y eso no le sentará bien al capataz —Apareció feliz y contento el llamado Jabvpe en la habitación del esclavo—. Veeeenga, arriiiiiba
A Jack le dolía la cabeza una verdadera barbaridad. Abrió sus ojos verdes, rodeados por los oscuros surcos del que no ha logrado dormir mucho, y clavó una furibunda y odiosa mirada en su interceptor.
—¡Venga! ¡Ya sabes lo que dicen! —Empezó a cantar, mostrando una piedad nula para un ser humano—. ¡Por las noches no me quiero acostar, por las mañanas no me quiero levantar! ¡De noche te quiero y te adoro, de día quiérame usted, señor Isidoro!
—¿Quieres cerrar la maldita boca? —espetó él, arrastrándose con dificultad unos milímetros del catre—. Ya me levanto.
—Ah, ah, ah —cantó Javbpe—, ya se han marchado todos. A este paso vendrán a por ti los soldados y te azotarán con saña por hacerles madrugar.
Ante tal amenaza, el chico pareció reaccionar. Supuso que si lo azo- taban encima de las heridas que todavía tenía abiertas, no podría mo- verse sin encogerse del dolor, y eso no era del todo digno, incluso para un polvoriento y repugnante esclavo como él.
Apoyó el pie en el suelo, se estiró con dificultad y miró tras sus ojos agotados al radiante viejo antes de que este sonriese con la cacerola en la mano.
—¿Qué tengo que hacer? —preguntó a las malas. Este sonrió con felicidad.
—Te han asignado a los campos. Ahora, corre, chico. Sal por la puerta principal y gira a la derecha hasta dejar la casa atrás. Si te retrasas más de la cuenta, puede que te castiguen sin comer, así que… ¡andando, que es gerundio!
Cuando Jack llegó por fin a los campos, los esclavos ya estaban re- partiéndose las herramientas. Todos levantaron la cabeza con curio- sidad al ver acercarse a otro semejante, con todas las pintas de haber recibido una tremenda paliza hacía poco. Sin embargo, acostumbrados como estaban a dejar que el tiempo se dilatara y que el trabajo ocupase todos sus instantes, volvieron rápidamente a ocuparse de sus asuntos, quedándose el recién llegado plantado en mitad de ninguna parte.
Pronto, uno de los dos hombres a caballo, que tal vez ostentara el título de capataz, lo vio, y, haciendo un alto desinteresado, se acercó al esclavo malhumorado y cruzado de brazos.
El sol comenzaba a salir al otro lado de las murallas en los increíbles jardines de Laserre y, mientras Jack pensaba en la inmensa cantidad de terreno que guardaban las murallas y en las rondas y soldados que harían falta para custodiar una casa de tal extensión, pasó por alto que alguien le estaba hablando detrás de él.
—¡Digo que de dónde has salido, joder! —llamó de pronto la atención del siervo el capataz, saltando de su vieja montura y encarándose al muchacho.
Este frunció el ceño con desagrado. Algo del patético aspecto del hombre parecía haberle contrariado o podía ser incluso que el simple hecho de estar allí, de pie, delante de todos esos esclavos que ahora parecían recuperar la atención en él, asemejaba molestarle en exceso.
—¡He dicho que quién coño eres tú!
Jack se volvió hacia él y, con un gesto de asco, le contestó como pudo:
—Shiajk de shirau vaje de ànderel varaku utsnja jra.
—¿Qué demon…? —Se quedó embobado el hombre antes de darse la vuelta cuando su compañero se aproximó para ver qué ocurría—. ¿Tú entiendes algo de lo que dice este retrasado?
—Nah… debe de ser el nuevo. Creo que habla en herjmansko. Pregúntaselo.
—¡EH, TÚ, IMBÉCIL! ¿SOLO HABLAS HERJMANSKO?
Jack, que dominaba el corcupionés hasta cierto punto, entendió a la perfección los dos calificativos que le habían otorgado y, con retranca y mala leche, contestó en el idioma de los dos babuinos que se atrevían a hablarle así:
—Sí.
—Pues estamos apañaos —contestó el otro sin ganas antes de poner los brazos en jarras y quedarse lo que fueron eternos minutos mirando a su alrededor.
El esclavo, que no era ni mucho menos un inculto siervo encontrado por los caminos, miró de reojo con mal gesto a los hombres del conde. Entendía a la perfección todo lo que le decían, aunque a él se le escaparan ciertos términos muy específicos o las ganas de ponérselo más fácil a todo aquel cuyo trabajo consistiera en molerle la espalda a palos y hacerle trabajar hasta morir.
—Alguno de estos desgraciados hablará su idioma, me imagino. — Tuvo su revelación el primero de ellos.
—¡EH! ¿ALGUNO DE VOSOTROS, PERROS, HABLA HERJMANSKO? —Se desgañitó la garganta el más bajo de los dos.
Como si les estuviesen preguntando quién había robado comida o asesinado al conde esa mañana, todos los esclavos se replegaron y se concentraron en su trabajo, fingiendo estar sordos o ser invisibles.
—¡Vamos, joder! ¡Alguno habrá que hable herjmansko! —chilló el primero.
—Estos mamones no hacen nada si no les ofreces una puta recom- pensa a cambio. Son así.
—Una recompensa la van a tener como me sigan ignorando de esa forma —rumió el capataz, agarrando el látigo que llevaba colgado en la cintura y tirando de él.
Jack dejó caer los ojos y se fijó en el arma del tipo, percibiendo, tras un gesto de asco y profunda paciencia, que estaba bastante más mano- seado y desvencijado que el que había usado el conde con él algunos días atrás. Eso quería decir algo bueno: no haría tanto daño cuando impactara con él. Pero también algo malo: probablemente lo había des- gastado tanto porque le gustaba usarlo a menudo.
Joder…
—¡EH! ¡TÚ! ¡LEVÍ! —Se fijó en un esclavo que no estaba demasiado lejos de allí—. ¿A ti no te capturaron en la península del Reloj de Arena?
El esclavo se levantó con un gesto de incredulidad y una media sonrisa de disculpa. Era un hombre muy delgado, con cuatro pelos mal repartidos de barba y el cabello cortado a jirones. Era la típica persona a la que no sabrías encuadrar en un rango de edad.
Abrió los brazos en un gesto de conciliación y sus brazaletes bri- llaron bajo el sol del amanecer.
—Ahm, no, señor. Me detuvieron en Cognomi, en las dependencias del duque Luigeli.
¿Estaban hablando de antes de que esclavizasen al tipo? ¿Qué clase de retardados eran? ¡Eso no se hacía ni en los malditos campos de prisioneros!
—Bueno, pero eso está al lado de la península. Seguramente sabes algo de herjmansko —insistió el capataz, intentando quitarse de encima el bulto.
—MEEEHH… —gimió entre la duda el joven—, menos que más.
— ¿Y por qué demonios no lo dices, Leví? —Perdió la paciencia el capataz antes de propinarle un empujón maleducado a Jack—. TÚ, ¡VE CON ÉL! —Empezó a hacer aspavientos por si el chico, además de ser extranjero, era imbécil.
Jack se acercó con lentitud al joven que le esperaba con un gesto de fastidio en el rostro. No debería de haberle pasado desapercibida la pose que tenía Leví ni la manera oculta con la que miraba a su alre- dedor y controlaba todo. Pero estaba demasiado concentrado en su ira, su tristeza y su dolor para molestarse.
Qué queréis, los que se creen muertos son así.
—Ey —le saludó el esclavo—, ¿nuevo, nuevo?
—¿Qué es eso de nuevo? —rumió molesto el segundo. Leví empezó a reírse entre dientes antes de contestar:
—Da igual, ya me has contestado —Buscó con las manos una azada antes de ponérsela en las manos a Jack—. Sé que te habrán dicho esto, pero el dolor pasará. Todo ese… enfado con Dios por haberte hecho un esclavo, se pasará. El truco está en sobrevivir. Nada más. —Le guiñó un ojo conciliador.
Jack gruñó como única respuesta. Era extraño que un chico tan joven, que parecía que tenía poco más que quince o dieciséis años, pudiera mostrarse tan resignado a su suerte y al mismo tiempo tan cabreado contra la vida.
Leví le explicó deprisa lo que tenían que hacer: simplemente hacer surcos en la dura tierra con la azada, mientras otro grupo de esclavos los iba rellenando con estiércol. También, como se sentía generoso ese día, le transmitió la regla número uno entre los que trabajaban en el campo: nunca vayas muy rápido… solo cuando el capataz se te acercara. Si no, te desmayarías de sed y cansancio antes de cumplir el mes. Y solían cargarse a los que no eran válidos para seguir adelante.
El trabajo era insufrible, verdaderamente asfixiante. El hecho de estar doblado siempre con la azada en las manos, que se le escurría por el sudor y le creaba llagas, empezó a convertirse en un calvario para Jack. No contaba las horas ni los segundos que le quedaban para volver a casa.
Había meditado mucho sobre su situación y el hecho de que nadie se lamentase cuando muriese… el hecho de haber sido reducido a un simple perro, a un esclavo sin futuro ni presente siquiera. Le ponía en una dicotomía complicada:
¿Existía o no existía?
La única solución posible era que estaba muerto. Muerto en vida, en un purgatorio de sangre, llagas y dolor, de humillación y de vergüenza. De rabia.
RABIA IMPÍA E INCIERTA.
RABIA completa e inmoral.
Una rabia que le cegaba y no le dejaba ver que el resto de los esclavos callaban cuando el látigo restallaba en sus espaldas, que sus manos iban bastante más lentas cuando el capataz se alejaba y que, a pesar de ello, sobrevivían muchos más años de los que Jack esperaba aguantar allí.
Pero no… un muerto no debía plantearse nada sobre el futuro. Ni siquiera sobre el mañana. Un muerto se movía con tiempo prestado. Y en ese tiempo, se le llamaría Jack.
Leví lo miraba por el rabillo del ojo mientras el chico le daba patadas a un terrón de tierra extremadamente duro que parecía que no se deshacía con los golpes de la azada. Lo vio sentarse en la tierra entre maldiciones e intentar abrirlo con los dedos. Por un momento, pensó que quizá sería prudente avisar a su nuevo compañero de que no debía sentarse… era un mal movimiento…
¡PLASH!
Un torrente de agua helada empapó la figura del esclavo antes de que este pudiese reaccionar. Se quedó con los ojos abiertos como platos mientras goteaba, y la camisa se le ceñía húmeda al cuerpo. Se volvió, entonces, violentamente con la incredulidad pintanda en su rostro. El agua sucia que le habían echado se mezclaba con su sudor y su mejilla hinchada de color morado.
—¡VUELVE AL TRABAJO! —le ordenó el capataz desde su caballo al esclavo.
Leví negó con la cabeza, incapaz de sentirse culpable. Entonces, vio cómo el estúpido de su nuevo compañero cogía la azada y se levan- taba en una actitud que los asaltadores de caminos conocen como la de un suicida. Sin pensarlo mucho, avanzó una mano presurosa y se la arrancó al momento al siervo.
—¿Estás loco? —le inquirió en un susurro en herjmansko—. ¿Qué pensabas hacer con esa azada?
—¿¡A ti qué diablos te importa!? —le espetó el otro con furia—. ¿No has visto lo que ha hecho? ¿Es que permites que te traten así?
—Ahmmm —Pareció meditar la respuesta el sorprendido siervo—, sí. ¿De dónde coño has salido tú? ¿Es que en tu puto país no había esclavos? —le dijo con desprecio—. Levántale la mano a un capataz y eres hombre muerto. De los muertos a los que desuellan antes de matar.
Jack frunció el ceño con desprecio y clavó la azada en la tierra con rabia. Llevaban seis horas trabajando, y el chico parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. El ceño fruncido, la mejilla hinchada y palpitando, el sudor corriéndole por el rostro y el sol del infierno clavándosele en el cuerpo. Varios esclavos se quitaron la camisa para trabajar más cómodos mientras repartían estiércol. Leví y Jack se la dejaron puesta. Cada uno por sus propias e íntimas razones.
Al cabo de una hora más, Leví dejó su azada en la tierra y se acuclilló como el que está cuidando de un punto conflictivo antes de comentar:
—Mira… si sigues trabajando a ese ritmo, no aguantarás el día. Ya te lo dije antes: ve lento cuando no te vean y rápido y sumiso cuando estén cerca. Me estás obligando a ir el triple de rápido de lo que voy normalmente, y la clave de la supervivencia aquí está en guardar fuerzas.
Jack lo miró como si le hubiese pedido permiso para acostarse con su madre. Clavó la azada en la tierra y se apoyó en ella para mirarlo. Rápidamente, un capataz empezó a acercarse.
—Eres nuevo aquí y no entiendes cómo van las cosas, pero —Percibió el movimiento del caballo—… ¿ves? ¡A eso me refiero! —Lo empujó a la zanja y le puso la herramienta en las manos—. ¡No te quedes parado! ¡Los capataces deben creer que estás siempre muy atareado!
—¿Qué sentido tiene eso? —le increpó Jack con molestia, rascándose la herida de la mejilla—. Si ven que no has avanzado porque no te miraban, también sabrán que no has estado trabajando.
—Sí, de vez en cuando se dan cuenta. Pero, por lo general, no son tan listos. Si no, no serían capataces, ¿no?
Jack tomó aire y siguió con su trabajo. El hecho mecánico de destrozar sus fuerzas contra una superficie del terreno no le pareció tan mal como antes.
—Por cierto, al corte ese de tu mejilla —murmuró Leví, echándole un cable— ponle menta si encuentras en el camino de vuelta. Te lavas la herida, luego masticas menta y te la pones encima. Te irá bien, pero te va a quedar una cicatriz bien visible.
El aludido lo miró por primera vez con cierta curiosidad. ¿Podía ser que hubiera otros como él? ¿Gente desaprovechada por las circunstancias de la vida y que por un mísero error hubiesen acabado en ese pozo nauseabundo? Frunció el ceño al darse cuenta, por fin, que cuando se inclinaba el llamado Leví, se le veía una inmensa cicatriz de espada dentada que le atravesaba el pecho y parte del hombro derecho.
—Gracias —murmuró.
En compensación por su ayuda, empezó a trabajar un poco más lento, agradeciendo para sí mismo que aquel chico hablase su idioma y resguardándose en que el resto creyese que no entendía una maldita palabra del otro para permanecer aislado.
Al cabo de una hora, los llamaron a comer. Leví y el resto parecían haberlo esperado con ansias, porque dejaron su azada en el suelo y se dirigieron presurosos a la cola, mientras un esclavo del interior de la casa repartía las raciones en cuencos de barro.
—Vamos. Tenemos media hora para comer y no quiero pasármela haciendo cola —le espetó este.
Al parecer, había muchas cosas que tenía que aprender si quería so- brevivir allí.
Se pusieron a la cola antes de ver cómo un esclavo, con pinta de odiar la existencia de cuantos le rodeaban, le pusiese en las manos un cuenco de barro agrietado con una masa desconocida en su interior. Jack, ordenadamente, siguió a Leví hasta un tronco algo apartado antes de meter un índice en aquella masa más parecida a cemento que a algo comestible.
—¡UH, UH! —canturreó contento el otro—. ¡Carne! ¡Debe de ser nuestro cumpleaños!
Se rio con alegría mientras veía cómo el chico apartaba el cuenco de sí y empezaba a mirarlo con repugnancia.
—Mmm… no hagas eso —comentó con la boca llena—. Debes comer. Siempre. En cualquier ocasión que tengas. Es como… mi regla número cuatro, creo —Volvió a llevarse un nuevo puñado a la boca antes de añadir—. Aquí no te va a sobrar la comida y si no aprovechas estos momentos, te morirás en poco tiempo.
—No me parece tan malo eso de morir —murmuró Jack en un hilo de voz.
—Ya… pero la cuestión es que ellos han pagado dinero por ti. No van a dejarte morir de hambre. Y tienen formas… ahm…. desagrada- bles para forzarte a comer —dicho esto, fingió que alguien le metía un tubo por la garganta.
Con un gesto de soberano horror, Jack frunció el ceño y recuperó el cuenco del suelo antes de introducir la mano y tragarse la masa sin saborearla. Tenía toda la pinta de ser gachas de cebada pasada con algún tipo de garbanzo y trozos de carne grisácea desmenuzada. Las arcadas le subieron rápidamente a la garganta, pero hizo un soberano esfuerzo por contenerse cuando vio a Leví lamer el interior de su cuenco y luego la mano que había usado para comer y que, instantes antes de empezar, estaba negra de tierra.
—Ah… Ha estado bien…
—¿Qué es la carne? —murmuró pálido Jack.
—¡Ah! Es… ¿cómo se decía en herjm…? ¡RATA! ¡Sí, es rata! —Lo miró sorprendido mientras su compañero abría los ojos como platos y empalidecía al momento—. ¿Lo dije bien? Sí, por supuesto… es rata.
De pronto, sin poder evitarlo, el chico se dio la vuelta y empezó a vomitar de forma incontrolable, produciendo violentas sacudidas mientras Leví se carcajeaba en su sitio.
—JAJAJAJAJAJA —Se retiraba las lágrimas que se le escapaban de los ojos—. ¡Ay, chico! ¡No vas a durar aquí ni tres primaveras!
Por la tarde, la herida infectada del rostro del chico, sus inmensas ojeras y el cansancio de llevar varios días sin retener nada en el estómago empezaron a acabar con su tolerancia y su paciencia. Empezó a ser lento en su trabajo, incluso cuando lo miraban los capataces, y a cualquier comentario de Leví simplemente afirmaba con la cabeza, convencido de que si abría la boca, acabaría provocando una maldita pelea.
Las manos le empezaron a escocer y las primeras ampollas se mostraron. El terreno empezó a parecerle eterno y el sol, injusto e inclemente. El cuello y la espalda le dolían a horrores, y las heridas le picaban como el diablo al mezclarse con el sudor.
Pronto empezó a sentir que hervía por dentro de rabia, también a ver al resto de los esclavos como presos de un sistema agotador, injusto y terrible. Por todas partes, el ritmo frenético lo sacaba de sus casillas. Resbalaba con el barro, lo empapaban de agua y vuelta a empezar.
Los gritos… putos gritos…
¡LEVANTA!
Y el restallar del látigo contra algún infeliz.
¡ARRIBA!
El sudor resbalando de forma agotadora contra el cuerpo.
¡A TRABAJAR!
¿Cómo iba a aguantar eso? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tendría que convertirse para que esa ira no lo cegara y le nublara la vista?
¿¡CÓMO DEMONIOS HABÍA SIDO TAN ESTÚPIDO!?
—¡Eh, tú! —Se acercó a ellos el capataz.
Leví pareció desaparecer en su propio sitio hasta descubrir que ve- nían a por Jack y no a por él.
—¡PONTE A TRABAJAR, MALDITO VAGO! —gritó el hombre del conde, dejando caer el látigo sobre la espalda del joven.
El golpe le dio sobre dos heridas abiertas en la espalda del chico. Este perdió pie por la sorpresa y se quedó sobre una rodilla, con la cabeza gacha y la mandíbula apretada. Sus ojos eran dos ranuras de puro odio.
—¡Arriba, perro extranjero! —le bramó, dejando caer el látigo varias veces sobre su cuerpo, ensañándose con él.
Leví se encogió al ver cómo los golpes abrían las heridas del chico y este empezaba a sangrar de nuevo por la espalda.
De pronto, sin que ningún esclavo se lo esperara, y mucho menos el capataz, Jack estiró la mano y cogió el látigo en el aire, aferrándolo con fuerza y clavando los dedos en él. El capataz se quedó con los ojos abiertos. En los segundos que precedía a la tormenta, Leví se estiró muy lentamente y negó en silencio con la cabeza.
Jack arrugó la nariz, frunció el ceño con rabia, jadeando, y en los pocos segundos en los que duró el silencio, clavó unos ojos de puro reto y desafío en el servidor del conde. Este tuvo que mirar los brazaletes del chico para poder recordar que aquella conducta era inadmisible.
—¿Qué coño ha….? —espetó, tirando para soltar el arma y volver a azotarle.
Sin pensar las malditas consecuencias de su acto, Jack dibujó una semicircunferencia con la mano derecha, agarró el látigo con fuerza y tiró con rabia hasta que el capataz se cayó de su caballo, golpeando el suelo embarrado con el hombro.
—¡AZOTARME COMO UN PUTO PERRO NO VA A HACER QUE TRABAJE MÁS RÁPIDO! —Se liberó Jack—. ¿Es que eres un puto im- bécil o no te das cuenta de que las jodidas condiciones en las que nos hacéis trabajar son inhumanas? ¡VAS POR AHÍ SOBRE TU MALDITO CABALLO, APESTANDO A COÑAC Y TOCÁNDOLE LOS COJONES A LA GENTE COMO SI FUERAS EL PUTO DUEÑO DE NUESTRAS VIDAS! ¡MISERABLE!
Silencio. Todos los esclavos miraban a Jack fuera de sí. El capataz, incapaz de reaccionar, se incorporó con lentitud, con los ojos en blanco, viendo cómo el recién preso soltaba el látigo y se le quedaba mirando desde las alturas, con el mentón alto y un gesto de completa arrogancia.
La divina providencia hizo que solo Leví, que compartía el idioma con Jack, entendiese sus palabras. Así que, sin poder evitarlo, empezó a reírse a lágrima viva, dando la espalda a la situación y provocando el detonante de la ira del hombre.
—¿¡Qué coño acabas de decir?! —Saltó el capataz, viendo cómo su compañero aparecía de golpe sobre su caballo.
—SHIAJASE KAMÈ —replicó Jack sin inmutarse.
Ambos hombres se echaron contra el esclavo antes de que Leví se apartase con delicadeza hacia un lado, viendo cómo le llovían puñetazos y patadas al ahora esclavo que permanecía en el suelo. Por suerte, tenía el cabello demasiado corto como para que lo pudieran arrastrar de él.
—¡Discúlpate! ¡Exijo que te disculpes!
—Hassahg de upeer shibro i là. —O «que te jodan» en el lenguaje de la capital.
Leví prefirió no intervenir en aquella lluvia de golpes, mientras Jack se hacía una bola en el suelo, protegiendo su estómago y su mejilla de los latigazos, varazos y patadas que le caían por todas partes.
Pero, al parecer, en algo tenía razón el joven preso y es que el coñac les arrancó todas las fuerzas del cuerpo a ambos hombres, que reso- plaban cansados en su ropa sudada y en sus cuerpos llenos de grasa. Jadearon agotados, con las manos apoyadas en las rodillas y mirando a su alrededor mientras Jack, que veía pasada la tormenta, se ponía de cuclillas y se apartaba para recuperar aliento.
—¡EXIJO QUE SE DISCULPE! —tronó el capataz como un imbécil, mirando a Leví y apuntándole con el arma—. ¡DÍSELO! ¡DILE QUE SE DISCULPE SI NO QUIERE QUE LO AZOTE HASTA MATARLO!
Leví, con la ligereza del que se ve completamente inocente, se acercó al chico y le murmuró:
—Quieren que te disculpes.
—Dile al tipo que le follen. No pienso disculparme frente a una rata de su calaña.
—Se lo dirán al conde —murmuró Leví, viendo cómo el chico de pronto empalidecía y clavaba los dedos en la tierra, temblando ante aquella posibilidad.
—No me importa. —Se hizo el duro.
Leví tomó aire y llegó a una resolución rápido. Se levantó, volvió hacia el capataz y le dijo:
—Dice que siente muchísimo haberse extralimitado. Por favor, señor, tenga en cuenta que hace menos de un mes este chico era libre. Solo hace unos días que pasó la iniciación.
—Dile que se incline. —Se le calmaron los nervios al gordo seboso.
El intérprete volvió donde estaba su compañero y con cuidado le puso una mano en la espalda, inclinándolo hacia delante.
—Si echas la cabeza hacia abajo, no te dolerá en un rato, porque he visto que te daban varias veces con palos ahí. Y tampoco queremos que te vuelvas tonto y todos se enteren de que los entiendes perfectamente, ¿no? —Sonrió encantador.
Jack se dejó hacer. Lo cierto es que estaba mareado, que lo había oído todo, pero no le apetecía nada en absoluto que lo llevasen encade- nado en presencia del Conde Loco. De hecho, si podía no volverle a ver el resto de su corta y patética vida, mejor.
—Que no se vuelva a repetir tal actitud. Mañana se quedará sin comer.
—Entendido, señor —Se inclinó en señal de respecto Leví—. Gracias, señor.
Los capataces se marcharon. El apalizado, que no era un imbécil ni ningún estúpido, miró de reojo a Leví, comprendiendo que tenía una cuenta pendiente con él y que le debía que le hubiese salvado la vida aquella vez.
El resto del día lo pasó en silencio, trabajando al modo de los esclavos: lento cuando no lo miraban y rápido en cuanto olía el hedor del coñac del capataz acercarse.
Cuando cayó el sol y se acercó la noche, volvió en fila india con el resto de los sirvientes. Estaba tan reventado por la paliza y el trabajo que ni siquiera se daba cuenta de que estaba sangrando por los pies y por la espalda.
Se dejó bambolear por el silencio de la noche y del tiempo, sumergido en sus ojeras y en su cansancio y dolor, agotado por el simple hecho de plantearse su existencia.
Dolido.
Podrido.
Muerto.
Frío y lastimero.
Antes de entrar de nuevo en la casa, abandonarse al sueño y descubrir que aquella rutina de no socializar con nadie, quedarse sin comer, trabajar como un descosido y dormirse en su catre en cuanto llegaba la noche, iba a repetirse hasta la extenuación, alzó la mirada. El precioso cielo estrellado se abría sobre su cabeza, mostrando las pequeñas estrellas que tanto poder parecían desprender con su belleza.
—¿Qué pasó? —le murmuró Leví al verlo parado en mitad del camino con un gesto de profunda tristeza.
—Hace tres semanas estaba mirando este mismo cielo y diciéndome a mí mismo que todo se solucionaría… y ahora… todo ha cambiado… pero él sigue igual.
Leví sonrió de lado antes de palmearle la espalda al chico, produ- ciendo que este se encogiera del dolor.
—Cuando te vengan pensamientos así, recuerda que con un simple gesto pueden hacer que te dobles del dolor. Es más fácil mantenerse práctico.
Jack tomó aire y asintió con la cabeza, preguntándose si no sería mejor encontrar un gancho en el que colgar una sábana y ahorcarse aquella noche o esperar al domingo y pedir la navaja de afeitar antes de cortarse el cuello.
Porque total, ¿qué importaba que encontrasen el cadáver de un hombre que ya estaba muerto?



 ¿Te gusta momoko? Considera
¿Te gusta momoko? Considera 
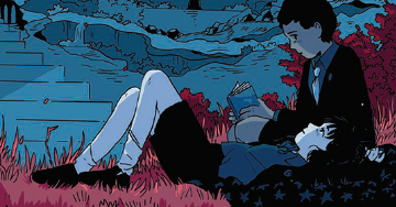













Deja un comentario
Kinishinaide! No publicaremos tu email ni te spamearemos sin tu permiso