
Va fail, dhoine
¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura
Literatura fantástica inclusiva: el poder de verse reflejado en mundos mágicos
El poder de la representación en la literatura fantástica
La literatura fantástica siempre nos ha invitado a soñar con mundos imaginarios poblados por héroes legendarios. ¿Pero qué ocurre cuando su limitada capacidad a la hora de construir personajes diferentes hace que una gran cantidad de personasas diversas no se vean reflejados en ellos ni encuentren referentes? Durante mucho tiempo, estos héroes solían responder a un mismo molde: protagonistas normativos, habitualmente cisheterosexuales, sin discapacidades y con cuerpos idealizados que parecían salidos de un gimnasio élfico de alta montaña.
Por suerte, esta tendencia está cambiando. Poco a poco, las librerías empiezan a poblarse de historias donde la magia y lo imposible se entrelazan con identidades que antes permanecían relegadas a las sombras de la invisibilidad. Cada vez más autores apuestan por una fantasía inclusiva, con personajes diversos en identidades, cuerpos y experiencias (como la poderosa Rin de Poppy War de R.F. Kuang, que desafía tanto el clasismo como el sexismo; el entrañable Ruud de Seremos de cobre y su identidad no binaria; o los personajes neurodivergentes de Un poco de odio de Joe Abercrombie). Porque ¿qué sentido tiene imaginar dragones y mundos imposibles si no somos capaces de concebir protagonistas que reflejen la rica diversidad de nuestro propio mundo?
En este artículo me gustaría explorar el poder de la representación en la literatura fantástica, tomando como punto de partida lo bien que lo hace Seremos de cobre de Maeva Nieto. Una obra que reimagina la Ópera La Bohème de Puccini en un París industrial y asfixiante, y que me ha abierto las puertas a comprender, de una forma visceral y honesta, cómo es vivir en la piel de alguien con experiencias vitales radicalmente distintas a las mías.
Veremos cómo esta novela y otras contemporáneas integran personajes LGTB+, cuerpos no normativos y realidades alejadas de la hegemonía, enriqueciendo el género con nuevas perspectivas que, lejos de ser meros adornos o cuotas, constituyen el corazón palpitante de estas historias.
El problema de la invisibilidad: cuando la fantasía excluye
Durante décadas, la literatura fantástica ha construido mundos donde todo lo imposible se vuelve realidad: desde dragones que atraviesan los cielos hasta hechizos capaces de detener el tiempo. Sin embargo, de forma paradójica, esos mismos mundos infinitos han sido increíblemente limitados en cuanto a quiénes podían protagonizar sus historias.
¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos héroes o heroínas con discapacidad has leído en obras de fantasía? ¿Cuántos protagonistas abiertamente queer? ¿Cuántos personajes con cuerpos no normativos? La respuesta, hasta hace relativamente poco, resultaba desalentadora.
La invisibilización ha sido una constante en el género. Si bien la fantasía tradicional ha explorado a fondo temas como el poder, la lucha entre el bien y el mal o los viajes iniciáticos, lo ha hecho en la mayor parte de las ocasiones a través de personajes que respondían a un molde muy concreto: héroes sin discapacidades, con cuerpos atléticos y heteronormativos. Como si en esos vastos universos imaginados no hubiera espacio para la diversidad real que nos rodea en nuestro día a día.
Cuando existía representación LGTB+ o de personas con diversidad funcional, esta solía relegarse a roles secundarios o, peor aún, a personajes estereotipados. La figura del "mejor amigo gay" que proporciona alivio cómico, el mentor ciego con poderes místicos que compensan su discapacidad, o el villano queer cuya desviación de la norma refuerza su carácter malévolo. Los personajes diversos rara vez existían por derecho propio: estaban al servicio de la historia del protagonista normativo.
En La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, por ejemplo, las relaciones queer brillan por su ausencia en un mundo con miles de personajes. En la saga El Señor de los Anillos, la diversidad funcional apenas aparece representada más allá de algún personaje secundario. Por no hablar de la saga Crónica del Asesino de Reyes donde lo máximo que encontraremos será un Bast que presenta cierta fluidez sexual y una Auri cuyo comportamiento a veces cae en el tropo romántico de la "chica rota y misteriosa”.
Esta falta de representación envía un mensaje claro y doloroso a las personas que crecen con este tipo de identidades: "tu historia no merece ser contada porque solo puedes existir en los márgenes, pero nunca como protagonista". Es un tipo de exclusión sutil, a menudo inconsciente, pero con consecuencias profundas para quienes nunca se ven reflejados en las historias que aman. Incluso algunas obras más recientes como El príncipe cruel (Holly Black), se quedan un poco a medias, ya que la protagonista, Jude Duarte, encaja en muchos aspectos con el modelo normativo de heroína (aunque con una interesante complejidad moral), el romance principal sigue siendo heterosexual y los personajes con diversidad funcional rara vez ocupan posiciones de verdadero protagonismo.
Por eso, obras como Seremos de cobre suponen una bocanada de aire fresco (aunque sea un aire contaminado por el hollín steampunk). Porque demuestran que otra fantasía es posible: una donde la diversidad no es un añadido superficial o una cuota que cumplir, sino parte integral de la trama y los personajes.
Seremos de cobre: una representación respetuosa y transformadora
Seremos de cobre es un retelling steampunk queer de La Bohème de Puccini ambientado en un París industrial alternativo. Esta novela es un auténtico referente de fantasía inclusiva por su aproximación a la diversidad. Y es que Maeva Nieto construye personajes no normativos con una sensibilidad extraordinaria. Su protagonista, Ruud Delagrange, es une protagonista no binarie – el texto emplea lenguaje inclusivo con pronombres neutros para reflejar su identidad, algo que integra en la narrativa a la perfección y que ayuda al lector a familiarizarse con realidades fuera del binarismo de género.
Junto a Ruud encontramos un elenco de personajes con diversidades funcionales y corporales: Mika, el joven del que Ruud se enamora, sobrevive gracias a unos pulmones mecánicos que le ayudan a respirar; Marzy lleva prótesis auditivas que zumban al compás de su temperamento, Sascha tiene brazos prostéticos que utiliza como instrumentos musicales, etc.. Ninguno de estos personajes podría considerarse "normativo", y, sin embargo, sus diferencias nunca se presentan como un lastre ni definen por completo su personalidad. Sus cuerpos únicos son parte de lo que son, pero no su todo: simplemente son y viven en toda su complejidad.
El resultado es una historia profundamente empática. Seremos de cobre, nos muestra el mundo a través de otros ojos, abriéndonos la puerta a realidades muy distintas a la nuestra. La novela logra que comprendamos, de forma visceral y honesta, cómo es vivir en la piel de alguien cuyo cuerpo o circunstancias conspiran en su contra. A través de esta experiencia lectora, sentimos las dificultades diarias de Ruud –su dolor crónico, su ansiedad social– y los anhelos de Mika, que sueña con volar pese a sus frágiles pulmones. La representación aquí no es solo simbólica: tiene un peso emocional real. Como lectores, conectamos con su lucha por encontrar un lugar en un mundo que parece excluírlos. Y cuando ambos personajes forjan una relación íntima y sincera, su romance LGTB+ se desarrolla de forma tan natural que es imposible no emocionarse con cada paso que dan.
Seremos de cobre brilla con luz propia en el panorama actual de la literatura fantástica, demostrando el poder transformador de una buena representación inclusiva.
Personajes LGTB+ en la literatura fantástica actual: hacia una representación auténtica
Los últimos años han sido testigos de una auténtica revolución en la representación LGTB+ dentro de la literatura fantástica. Si antes los personajes queer aparecían codificados, velados o relegados a roles secundarios (cuando no directamente demonizados), ahora comienzan a ocupar el lugar que merecen como protagonistas de sus propias historias.
Esta evolución no ha sido casual ni repentina, sino fruto de años de trabajo de autores y lectores que han exigido narrativas más inclusivas. El camino hacia la representación auténtica ha pasado por diferentes fases: primero tímidas inclusiones de personajes secundarios queer, luego exploraciones más profundas de identidades diversas, hasta llegar a obras donde ser LGTB+ es simplemente una característica más de personajes complejos y tridimensionales.
El esplendor de las raíces de Rivers Solomon nos presenta protagonistas no binarios en un mundo donde los árboles conectan con la memoria colectiva; **La canción de Aquiles de Madeline Miller reimagina la historia de amor entre Aquiles y Patroclo con una sensibilidad contemporánea sin perder la esencia del mito original;** y la obra monumental La casa en el mar Cerúleo de TJ Klune construye una familia elegida donde la diversidad sexual y de género se entrelazan con la magia en un orfanato para niños mágicos.
Esta tendencia hacia una representación naturalizada se observa también en obras como Gideon la Novena de Tamsyn Muir, donde las relaciones lésbicas existen en un mundo donde el género simplemente no determina las dinámicas románticas o sexuales. O en El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, que en sus últimos volúmenes ha incluido personajes trans y asexuales sin convertir estas identidades en el centro de sus arcos narrativos.
Lo que todas estas obras tienen en común es que han superado la fase del "token queer" (ese único personaje LGTB+ incluido para cubrir cuotas) para construir mundos donde la diversidad sexual y de género es parte integral del tejido social, de la misma forma que lo es en nuestro mundo real.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Necesitamos más perspectivas, más voces diversas contando sus propias historias. Necesitamos fantasía que no solo incluya personajes LGTB+, sino que esté escrita desde esas experiencias y sensibilidades. Porque la auténtica representación no es solo cuestión de presencia, sino de agencia narrativa.
Cuerpos diversos y discapacidad en la fantasía
Si hay un área donde la fantasía tradicional ha fallado estrepitosamente en materia de representación, es en la inclusión de cuerpos diversos y personajes con discapacidad. Resulta paradójico que en mundos donde la magia puede doblar las leyes de la física, donde criaturas imposibles surcan los cielos y donde la realidad misma puede transformarse con un suspiro, la diversidad corporal haya sido tan limitada.
Durante décadas, el género ha perpetuado el tropo del "cuerpo perfecto": héroes y heroínas físicamente impecables, con miembros intactos y sentidos agudos. Cuando aparecía algún personaje con discapacidad, solía encasillarse en roles predecibles: el sabio ciego con poderes compensatorios que ve más allá que los videntes, el guerrero mutilado amargado por su pérdida, o el villano desfigurado cuyo cuerpo "diferente" simbolizaba su maldad interior (¿cuántas veces hemos visto cicatrices faciales como atajo visual para indicar que alguien es malvado o moralmente gris?).
Asimismo, no podemos olvidar aquellas obras donde la discapacidad a menudo se "cura" mágicamente o se utiliza como motivación para un arco de redención (como ocurre con uno de los personajes principales en la saga Los ojos bizcos del sol de Emilio Bueso).
Por suerte, empieza a haber obras de fantasía donde se reescriben estas narrativas. En Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, Bran Stark pasa de ser "el tullido" a convertirse en un ser con poderes místicos que compensan su parálisis; o Seis de cuervos de Leigh Bardugo, donde Kaz Brekker cojea debido a una lesión mal curada y usa bastón, sin que su discapacidad sea romantizada, pero tampoco lo defina por completo, mostrándolo como un personaje brillante, despiadado y profundamente complejo.
En Justicia auxiliar de Ann Leckie, aunque es ciencia ficción, Breq vive con limitaciones físicas muy particulares al haber sido parte de una inteligencia artificial fragmentada, explorando de forma fascinante las intersecciones entre identidad y corporalidad. Por su parte, El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson nos presenta a Dalinar Kholin, cuyo cuerpo va deteriorándose mientras lucha contra el trauma físico y mental, o a Lopen, que demuestra cómo seguir siendo funcional después de perder un brazo, sin convertir estas características en su único rasgo definitorio.
Incluso en la Trilogía Escolomancia de Naomi Novik encontramos personajes con secuelas físicas y limitaciones que marcan sus vidas, aunque la trama se centre más en la supervivencia mágica. Todas estas obras nos muestran que otra representación es posible, una donde los cuerpos diversos son parte de historias complejas y no meros dispositivos narrativos para generar lástima o inspiración superficial.
Como dijo la autora de ciencia ficción Johanna Russ: "No podemos hablar si no tenemos voz, no podemos hablar si nuestras palabras no se han entendido". Obras como Seremos de cobre están dando voz a quienes han sido silenciados durante demasiado tiempo en el género fantástico, asegurándose de que sus palabras no solo se escuchen, sino que se entiendan y celebren.
La fantasía, con su capacidad infinita para reimaginar la realidad, debería ser el género más inclusivo de todos. Obras como la de Maeva Nieto nos muestran que no solo es posible, sino que enriquece enormemente las historias que contamos y cómo las contamos.
Conclusión: hacia una literatura fantástica más inclusiva
La representación en la literatura fantástica no es una moda pasajera, sino una evolución necesaria y enriquecedora del género. Cada personaje diverso que aparece en una novela fantástica abre una puerta para que más lectores se vean reflejados y sientan que, en esos mundos de ensueño, también hay un sitio para ellos. Hemos visto cómo obras como Seremos de cobre pueden ser reveladoras y conmovedoras precisamente por mostrarnos perspectivas fuera de la norma, y cómo la fantasía contemporánea en su conjunto se está volviendo más diversa, inclusiva y humana. Esto no solo genera historias más originales y realistas (incluso dentro de la magia), sino que puede tener un impacto real en quienes leen: sentirnos comprendidos, aprender a empatizar con otras vivencias, cuestionar prejuicios arraigados.
El impacto de esta representación va mucho más allá de las páginas. Para los lectores que nunca se habían visto reflejados en las historias que amaban, encontrarse con personajes como ellos puede ser una experiencia transformadora. Como me comentaba una amiga tras leer Seremos de cobre: "Por primera vez, no tuve que imaginarme a mí misma en la historia; la historia ya me incluía". Por otro lado, para quienes no compartimos esas vivencias, estas narrativas nos abren ventanas a experiencias diferentes, cultivando la empatía y derribando prejuicios.
La fantasía tiene el privilegio y la responsabilidad de imaginar mundos mejores, no solo en términos de magia y aventura, sino también de inclusión y diversidad. Porque, paradójicamente, es a través de estos mundos imposibles como podemos vislumbrar un mundo real más justo, donde todas las personas sean protagonistas de sus propias historias.
Obras como Seremos de cobre están liderando esta transformación necesaria, demostrándonos que la verdadera magia de la fantasía radica en su capacidad para hacernos sentir que todos pertenecemos a ella, que todos merecemos aventuras, romances épicos y finales felices.




 ¿Te gusta momoko? Considera
¿Te gusta momoko? Considera 


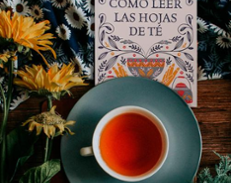
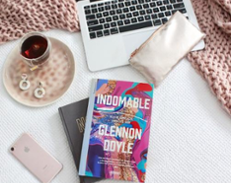

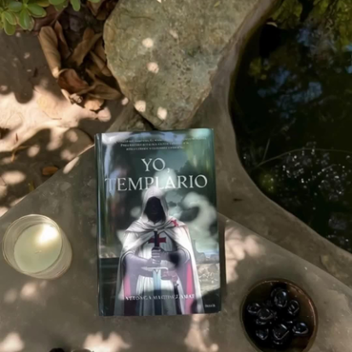
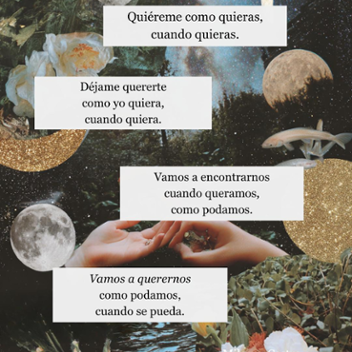
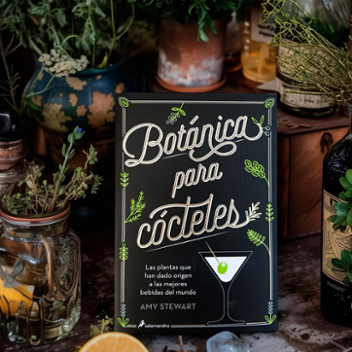

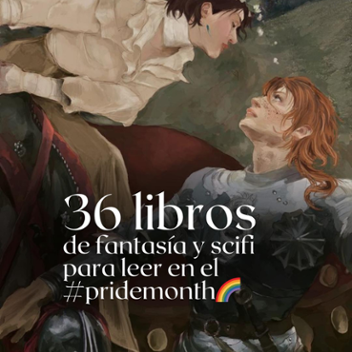

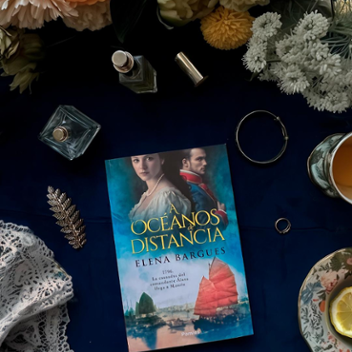
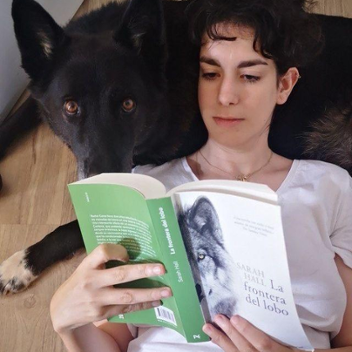

Deja un comentario
Kinishinaide! No publicaremos tu email ni te spamearemos sin tu permiso