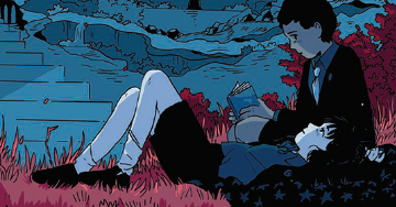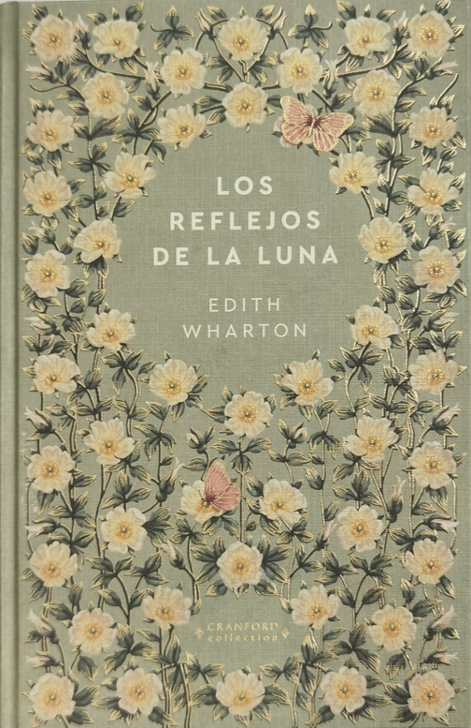Va fail, dhoine
¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura
Sinopsis de Los reflejos de la luna
Nick Lansing y Susy Branch son jóvenes, atractivos, brillantes. Nick malvive de un menguante patrimonio familiar y de escribir artículos para una enciclopedia, aunque su ambición es ser novelista. Susy, hija de un padre derrochador, lleva desde los diecisiete años sabiendo «arregárselas», y viviendo de prestado en las múltiples casas de sus amigas millonarias. Ninguno de los dos tiene ni un centavo pero están enamorados y deciden casarse, con la condición de que se separarán amistosamente si en un futuro alguno de ellos encuentra «un partido mejor». Los reflejos de la luna (1922), publicada dos años después de que Edith Wharton ganara el Premio Pulitzer por La edad de la inocencia, plantea dilemas morales a través de una animada trama de intrigas, humillaciones y malentendidos.
Así ha sido mi experiencia leyendo Los reflejos de la luna
El insufrible ritmo de la autora que gusta de explayarse no en paisajes ni descripciones acertadas sino en pensamientos y reflexiones que se van contradiciendo la una a la otra hace que la lectura de Los reflejos de la luna tenga que ser abordada con calma, paciencia y una óptima muy académica. Esto, sumado al hecho de que la edición de la colección de Novelas eternas en la que yo la leí cuenta con varios fallos de puntuación muy molestos a partir de la segunda mitad, han hecho que sobre mí se despierte toda la rabia de una lectora que se aproxima quizás a la obra equivocada de una gran autora.
Al fin y al cabo, nadie puede decir que Edith Wharton no escriba bien. La cantidad de apasionantes y certeras citas que pueden extraerse de Los reflejos de la luna es extensa y apasionante. Pero sí que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que pasarán muchas lunas hasta que vuelva a atreverme con otra obra de la autora.


 ¿Te gusta momoko? Considera
¿Te gusta momoko? Considera