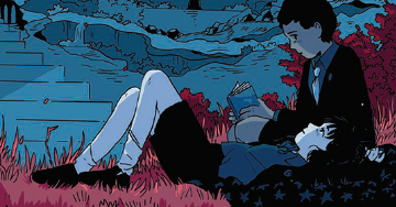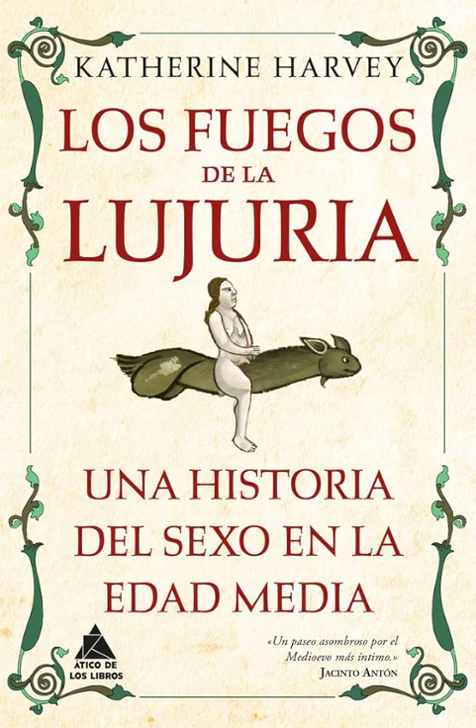Va fail, dhoine
¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura
Sinopsis de Los fuegos de la lujuria
Nuestra idea del sexo medieval está llena de mitos, desde el cinturón de castidad hasta el derecho de pernada. En Los fuegos de la lujuria, Katherine Harvey, historiadora y medievalista, construye, a partir de una exquisita atención a las fuentes documentales, un rico y fascinante panorama del sexo en la Edad Media.
Así, algunos hombres decidían castrarse para no ir al infierno, y no todos los monasterios eran un remanso de abstinencia. Para las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, el incesto iba más allá de los lazos de sangre, y el Parlamento de París condenó a una cerda a las llamas por haber incitado supuestamente a prácticas zoofílicas. Otros aspectos del sexo medieval nos resultan familiares. ¿Estaban tan mal vistas las relaciones antes del matrimonio? ¿Cómo se afrontaban las violaciones y los abusos infantiles? ¿Eran las mujeres sujetos meramente pasivos? ¿Qué consideración recibían las relaciones homosexuales? ¿Existían los individuos no binarios en la Edad Media?
Al explorar su vida sexual, Katherine Harvey devuelve la voz a la gente común —y no tan común— de la Edad Media y nos permite conocer algunas de sus experiencias más personales. Los fuegos de la lujuria es un viaje íntimo y magnífico a una Edad Media desconocida.
Así ha sido mi experiencia leyendo Los fuegos de la lujuria
Con Los fuegos de la lujuria me pasó lo mismo que con Fémina: que me sentí obligada a extender su lectura para leer lentamente y poder coger toda la información que me daba, porque cada capítulo me ofrecía algo que no quería pasar por alto. Es de esos libros que, cuando terminas, sabes que podrías releer tres o cuatro veces y seguir encontrando matices, detalles históricos que se quedaron en la primera pasada y referencias que ahora cobran un nuevo sentido. Como suele ocurrirme con los ensayos de Ático de los Libros, esta es otra obra inagotable que necesitas hojear y releer de vez en cuando en busca de un dato curioso, desmontar un mito sobre la Edad Media o simplemente disfrutar de la genialidad con la que Katherine Harvey teje esta narrativa histórica.
Si te apasiona la historia, si disfrutas descubriendo lo absurdos que pueden ser los dogmas sobre la sexualidad a lo largo del tiempo o si simplemente te gustan los libros que desafían lo que creías saber, Los fuegos de la lujuria no es una opción: es una obligación.


 ¿Te gusta momoko? Considera
¿Te gusta momoko? Considera