Pero…
¡¡SERÁ IMBÉCIL…!!
El puto subnormal aparece en mitad de la escena, pálido como un muerto, incapaz casi de mantenerse en pie y sin molestarse en preguntar: «Leví, ¿necesitas que te eche una mano?», se mete en medio y empieza una pelea contra Alekj, Crebensk y Yermien.
Joder… Varo iba a enterarse de eso. Lo peor es que lo acabarían relacionando. Acabaría cargando con las consecuencias de ese niñato, estúpido, inútil e imprudente como un maldito huracán.
Le había hecho romper su primera regla: «no te harás de notar». Si estuvieran en el exterior y las cosas no fueran de esa forma, le habría cortado la maldita lengua por meterse donde no le llaman.
Puto cretino…
Aunque visto desde otra forma, ese niñato, pálido y con la espalda abierta, chorreando sangre, se había ventilado a los tres secuaces de Varo sin muchas dificultades… Y estos no eran precisamente unos inútiles. Joder, ya para empezar, comían bastante mejor que Leví…
Frunció el ceño mientras tomaba aire. Eso complicaba las cosas. El tiempo se le acababa y estaba a punto de pedirle una prórroga a Varo. Si no conseguía esa llave, acabaría como Adrián o como Jesmia. Ninguno de los dos pudo pagar su deuda. Resulta curioso que ninguno de los dos hubiera conseguido pasar del invierno.
Había buscado la forma más efectiva, menos peligrosa y la más factible de lograr la llave del Hoyo. Tras mucho meditar, valorar y sopesar los puntos positivos y los negativos, se dio cuenta de que las cosas eran mucho más fáciles de lo que esperaba. Existía una razón que pesaba sobre el resto y que demolía a cualquier pro y contra planeado: uno no debía meterse NUNCA con el conde.
Es fácil. Leví quería sobrevivir un día más. Si el Conde Loco te veía por el rabillo del ojo y te consideraba mínimamente interesante, estabas muerto.
Si llamabas su atención porque te tropezabas, muerto.
Si ese día tus ojeras tenían un toque azulado que le gustaba, muerto.
Si los planetas se alineaban y él no había dormido y te encontrabas en su camino, muerto.
Y la base de la vida de Leví era la más pura supervivencia.
Lo interesante era que Ramiel solía tomarse su tiempo para hacer las cosas. Su tiempo para beber, su tiempo para follar, su tiempo para descuartizar a alguien… Así que era mejor no arriesgarse con él. Atentaba contra su primer mandamiento.
Leví no era tan estúpido.
Aquel domingo no se quedó en la cama tras el repetitivo y odioso canto del viejo que vivía al comienzo de los pasillos de los esclavos. Extrañamente para uno de los trabajadores de los campos, que tenían como único privilegio poder descansar un día a la semana, se incorporó con lentitud y en silencio miró a su alrededor para asegurarse de que Alekj y Crebensk dormían con placidez. O, al menos, fingían descansar con la cabeza vuelta hacia la pared. Bien, que siguiesen así.
Al menos, Leví veía bien en la oscuridad. Beneficios de haberse criado entre rateros y ladrones, claro está.
Se puso en pie y con ligereza salió de la habitación. Notaba el pequeño paquetito oculto en la cintura de sus pantalones, bien cosido para que no se notara nada en absoluto. El hecho de poder llevar un bolsillo oculto impedía que le diese su uniforme, una vez al mes, a la esclava de turno para que lo lavase. Pero, traía otros beneficios. Beneficios en forma de agujas, alambres y, en este caso en concreto, bayas.
No se molestó en mirar al final del pasillo para adivinar que Jack estaba despierto. Por la forma en la que le veía caminar cada mañana, por sus ojeras y la facilidad con la que perdía la paciencia, sabía que el dolor no le dejaba pegar ojo.
«Ni tres malditas primaveras va a durar aquí», le auguró en un pensamiento mientras se unía a la pequeña ola de esclavos internos que se diseminaban por el interior de la casa.
Se cuidó de alejarse de Ornella, la esclava de la lavandería. Por cómo la miraba de reojo la puta del conde, estaba segura de que había problemas entre ambas. Además, Nieux, Naeuz, Noeus o como se llamase la niña que se acostaba con el Amo, siempre había estado en su lista negra. Pasaba demasiado tiempo con el conde como para no suponer una amenaza. Si le caías en gracia y Ramiel se fijaba, estabas muerto.
En realidad, cualquier combinación posible con el Conde Loco ponía tu vida en peligro, así que Leví andaba con pies de plomo con la gente de su alrededor.
Bajó a la despensa, cogió una enorme cesta de madera y salió por la puerta de la entrada en dirección a las murallas. Se había dejado el pelo y la barba largos para aquel momento. Los mechones sucios y la roña que había acumulado cuidadosamente en el rostro deformaban su cara y le permitían mirar a su alrededor pasando desapercibido.
Tres rondas de cuatro soldados bordeaban la casa cada treinta minutos. Cuatro soldados se turnaban en las primeras murallas, que constituían una pequeña aldea de por sí. Había todo tipo de defensas diferenciados por su ropa, emblemas y blasones: desde los simples escuderos a los soldados de la guardia superior.
La eficiencia de los de Corcupiones jugándosela una vez más ante los ojos de un ladrón y un pícaro.
Cuando llegó a las murallas, inclinó la cabeza con sumisión al pasar frente a los soldados. Para ellos, Leví era una sombra más, un despojo encargado de hacer sus tareas. Lo habían visto los suficientes domingos como para que les llamase la atención, así que le dejaban vagar de un lado a otro sin preocupaciones.
Un ente patético y fácil de olvidar. Una sombra.
Eso era exactamente lo que Leví quería.
Aquella mañana, se arrastró por las sucias barracas de los soldados, encorvado y lamentable, recogiendo uniformes sucios del suelo y llenando la cesta con ellos. Luego, vació y lavó a conciencia las escupideras, hizo las camas que estaban deshechas y se llevó las vendas putrefactas de la enfermería. También, barrió los suelos y los fregó de rodillas, manteniéndose en las sombras y sin hacer ningún ruido.
Cuando algún hombre estúpido se le acercaba, Leví no dudaba en llevarse la mano a la boca y toser con fuerza, dejando que chorretones de saliva y de bayas aplastadas se le escurrieran por las manos. Líquido negro y rojo chorreaba por su barbilla antes de que torciera el gesto, alzara los ojos y espantase por donde viniera a cualquier inocente.
Leví no era el hombre más inteligente de la casa… pero sabía bien que los esclavos no tenían derecho a tratamientos médicos, que las enfermedades contagiosas solían proliferar en los barracones y que cualquier hombre libre con dos dedos de frente huiría de él como de la peste.
Hasta merecía la pena tener que llenarse la boca de bayas sudadas y aplastadas.
El domingo pasaba sobre él, bajo el sol inclemente, doblado en dos, frotando con un cepillo gastado de cerdas para quitar los restos de mugre del patio interior.
Nadie lo había designado ahí. Pero de nuevo, nadie lo sabía. A nadie le importaba.
Aunque incumplía de lleno su segunda norma, había llegado a la conclusión de que era la única forma posible para seguir vivo un día más.
Recordaba la semana pasada, cuando Varo había entrado en su habitación con una chica joven recién llegada. La había embaucado, mentido y atrapado en sus redes sebosas. Se la había llevado a la cama y le había follado la boca como si no hubiera mañana, disfrutando de sus lágrimas y de su tembleque.
Le había asegurado que la salvaría del Conde Loco. Pero cómo no, mentía. Y ella era una estúpida por habérselo creído.
Cuando terminó y Varo se sentó a descansar sus inmensas posaderas, satisfecho por sus trampas, Leví carraspeó para llamar su atención. Él era inmenso, gordo y repugnante como él solo. Leví no lo soportaba, pero con la prudencia del que se sabe en minoría, lo disimuló cuanto pudo:
—Kauko,… menuda sorpresa… ¿has estado ahí todo el rato?
—No me llames así. No aquí —le recriminó con frialdad el intruso, torciendo el gesto.
—¿Y dónde quieres que te lo llame? No tengo planeado ningún viaje
—Sonrió burlón abriéndose de brazos, en su acostumbrada actitud teatral—. ¿Y tú?
—Necesito más tiempo. —El ladrón fue al grano, frunciendo el ceño y rascándose el mentón.
—No puede ser. Harías que muchos de mis planes se retrasaran. Leví se tomó un momento para sonreír, traicionándose a sí mismo. Después, se inclinó hacia delante para apoyar el peso de su cuerpo en sus codos y equilibrándose sobre la pata de la cama del compañero de habitación de Varo.
—Fuera de aquí, aún podrías habérmela colado. Pero vamos, Varo, no tienes ningún plan montado. Intentas meterme prisa porque quieres estar en una situación de poder. Y en este caso no se puede.
Varo le escudriñó con sus ojillos de cerdo.
—¿Y eso por qué?
—Sabes el porqué. No es una tontería lo que me has pedido. Voy a cumplir con ello, pero si no quieres que me atrapen, me desuellen y cante tu nombre en ocho lenguas, me darás más tiempo. Y lo de ocho no es pura invención. Puedo deletrearlo en cada una de ellas.
El mafioso alzó las cejas, fingiendo estar mpresionado. Sin embargo, mentía. Todo en él era una puta mentira; sus gestos, su voz, su manera de inclinarse… incluso esas lorzas de grasa que lo rodeaban solo encubrían la verdad de la forma de su cuerpo.
—¿Cuánto necesitas? —cedió en la soledad de la celda.
—Dos meses. —Saltó con rapidez Leví.
—Te daré uno.
—Entonces no se podrá hacer.
El silencio se interpuso entre los dos. La estancia apestaba a semen y a sudor. Los pasos al otro lado de la puerta resonaron en los oídos de ambos siervos.
—Tendrá que hacerse, Leví. No sé en tus putos campos, pero en estas dependencias mando yo. Si no quieres aparecer un día rajado de la ingle al cuello, te sugiero que aceleres tus planes. Y si salgo perjudicado de alguna forma y tú estás vivo para contarlo, te aseguro que te arrepentirás de este momento. ¿Entendido?
Leví fregaba suelos entretenido en el sonido mientras recordaba cómo Varo había vuelto las tornas contra él. Acostumbrado a mandar sobre otros y a ser un mercader de esclavos, sabía muy bien dónde apretar y cuándo soltar cuerda en sus tratados comerciales, y eso lo seguía aplicando ahora que se había convertido en un producto más de la mercancía que solía mover de un lado a otro.
FRSHHHH FRSHHHH
Ahora Leví debía acelerar sus planes. La saliva negra y roja de las bayas se le había solidificado en los dedos mientras movía sus aparentemente escuálidos brazos de arriba abajo.
De pronto, a la derecha se abrió la puerta justo en el momento en el que un grupo de hombres salían casi reverenciando a otro en medio. A pesar de no levantar los ojos, el esclavo supo que se trataba de Joshua.
—Quiero a tres entrenando con Antón y Yago en todo momento. Pon a Paul en la puerta frontal y haced guardia por la muralla del sur. Si se acerca a cualquier dependencia la paráis de inmediato y me informáis. ¿Entendido?
Leví no levantó la cabeza. Se hizo una bola escondido en una esquina, temblando su cuerpo y aguantando la respiración. Joshua se paró en la pequeña plaza interior antes de clavar los ojos en el patético siervo. Entonces, se inclinó hacia un lado, apoyando el peso de su cuerpo en un pie y luego en el otro. Gajes de los espadachines académicos, supongo.
—Eh, tú —lo llamó con desprecio.
—¿Se… Señor? —susurró Leví a través de sus greñas sucias.
—Pasa ahí y cambia las sábanas y límpialas —espetó de forma cortante, olvidando al momento al siervo y dándole la espalda.
El esclavo contaba con ello. Asintió con la cabeza y tembló dentro de su uniforme, levantándose entre tembleques y accesos de falsa tos. Después, apartó los utensilios de limpieza, cogió su cesta y se arrastró a través de la puerta de madera.
No lo parecía, pero Leví conocía aquella zona. Un patio interior de piedra, aislado por altos muros llenos de resbaladizo musgo de siete metros de altura, siempre vigilados por dos soldados que daban tanto al exterior como al interior de la casa de Laserre. Dos mastines inmensos ladraron histéricos al verlo aparecer, gruñendo como si el hombre fuese Yomi en persona encarnado en ese patio.
«En otro tiempo, quizá», no pudo evitar pensar para él mismo mientras se dirigía, demasiado confiado, a las escaleras del final del patio.
Paso a paso, se encontró en el interior de las habitaciones de Joshua: un compendio de mugre por todas partes, platos sucios amontonados unos encima de otros, ropa hecha una bola y extrañamente apergaminada en las esquinas…
Conforme entraba, Leví iba llenando la canasta con todo tipo de material de tela que viese desperdigada por el suelo, ya fuera ropa, servilletas, toallas, sábanas, capas, quimeras, embrujos o simple mierda solidificada. No hacía diferencias, y lo cierto es que en aquellas habitaciones alargadas, poco ventiladas y llenas de suciedad por todas partes, Leví se sentía en casa. Como en los campamentos y en las posadas en las que había pasado casi toda su vida.
Pero eso no lo hizo dudar. No… en absoluto… Lo había planeado demasiado para que la nostalgia pudiese ahora con él.
Todos los miércoles, Joshua, el terror de las murallas, un hombre que disfrutaba ejerciendo la maldad más pura y cruel por donde pasase, se llevaba a una puta a su torre. No una cualquiera… no. Había oído que los otros soldados la llamaban «la Cachalote», «la Albóndiga», «la Tragabuches» o «la Cantante de Zarzuelas».
Al principio, cuando se planteó la posibilidad de robar la llave, ni siquiera sabía si habría opción a que el plan saliese bien. Pero se entregó a él. Llevaba meses sacrificando su único día libre a la semana por ir a las murallas a fregar, limpiar, inclinarse, toser y escuchar detrás de las puertas.
Al parecer, los mastines aullaban todos los miércoles porque la Zarzueleta (su otro apodo) les tenía miedo. Así que Joshua, acostumbrado a que esa mujer de inmensas carnes le hiciera ver el paraíso una y otra vez, los dejaba en el patio de fuera por una noche. Por lo general, tal y como marcaban los arañazos en el suelo, las alfombras llenas de agujeros o las marcas de babas repartidas por las paredes, dormían con el hombre. Pero no aquella vez…
Leví se había asegurado de llevarse con él siempre sábanas limpias y perfumadas y de cambiarlas cada dos semanas a los soldados, de forma que esta nueva comodidad y servicio llegase a oídos del capitán de la guardia.
Pronto, empezó a exigirle a Leví que hiciese lo mismo con las suyas. Siempre los martes para que la puta no se quejase en exceso mientras comía y se follaba (a la vez) al «cara rajada» del puto Joshua.
Sin embargo, aquella vez hizo algo más que limpiar. Fue hasta la habitación del fondo y se dirigió a la ventana. Miró por encima del hombro para comprobar que estaba solo, tomó aire y se metió las manos en la entrepierna para sacar de su bolsillo secreto un alambre. Él no era consciente de ello, pero mientras manipulaba el cerrojo sus ojos se volvían negros y su gesto adoptaba la astucia e inteligencia que antaño pertenecía a Kauko.
Mierda… ¿por qué le venía a la cabeza ahora ese nombre?
Retorció el alambre en el interior del cerrojo de la ventana hasta que lo sintió ceder por el otro lado. Entonces, lo dobló un par de veces más y lo introdujo en su interior, garantizando que, aunque alguien lo intentase, el cerrojo no se echase del todo.
Después, mientras fingía toser, revisó toda la habitación en busca de las botellas llenas de alcohol de Joshua y las colocó todas estratégicamente bajo la ventana, en un plato ancho que serviría bien de fuente.
Total, no creía que el Cara Rajada fuese a quejarse de la falta de protocolo…
Después de colocar las botellas, fregó un par de vasos y los dejó todavía chorreantes al lado (tampoco era que fuera a molestarse porque no los secase…). Para rematar la jugada, se inclinó sobre su canasto de madera, levantó una de las tablas y sacó de su interior un poco de paja de avena. La desmenuzó con las manos, destapó las tres botellas de aguardiente que quedaban por acabar y repartió el contenido en su interior.
No era un experto en plantas. De hecho, conocía el uso de la menta, el láudano, las amapolas y poco más. Pero todos sabían que la paja de avena ayudaba a que una… señorita se pusiese a tono. Le habían comentado que el Ballenato era insaciable en la cama (toda la noche, señor, sin parar, y los malditos perros aullando que no dejan pegar ojo a uno). Así que imaginaos si se tomaba un par de copas antes…
Una vez terminó su trabajo, Leví se largó por la puerta antes de que Joshua volviese. No quería encontrárselo cerca, y mucho menos a solas. Además, tenía todavía mucha colada por terminar… Quizá fuera al río a hacerla. Hacía una mañana tan espléndida… y se sentía tan libre los domingos…
Lo que más claro tenía era que aquella era la noche. Su mes expiraba en dos días. Lo había estado contando con las constelaciones del sol más que con el horario del interior de la casa, ya que estaba seguro de que les estafaban de vez en cuando con el horario de trabajo o los días libres.
Pronto Varo lo rajaría… ¿cómo había dicho? Ah, sí, de la ingle al cuello por tomarlo por un tonto.
Bajó los escalones de la cocina, atravesando la estancia y llegando a la lavandería sin ni siquiera llamar la atención de los que trabajaban allí. El sitio era lo bastante amplio y Leví tan hábil como para no hacerse notar.
Mientras bajaba por los escalones, entre gritos, chillidos, movimientos de tela, palas de madera golpeando ollas de metal, pisadas, soldados dando voces, esclavas cayéndose, esclavos remoloneando, gente perdida, cuchillos golpeando la mesa, cacerolas en remojo, caballos en el exterior, cubiertos palpitantes y otros sonidos estridentes, Leví asomó la mano y se hizo con la vieja llave del almacén. Nunca usada y tampoco echada de menos.
Sin pensárselo mucho, se la metió en su bolsillo secreto y la inclinó un poco para que pareciese solo que Dios lo había hecho muy dotado. Después, dedicó el resto del día en intentar que los gurruños apergaminados, duros y llenos de saliva de animales, sangre desconocida, semen y otras guarradas de la ropa y las sábanas de Joshua quedasen medianamente limpias.
Luego, vagó por las viejas habitaciones de la tercera planta o aquellas en las que no esperara encontrarse a nadie. Aun así, no bajó la guardia.
No se estiró ni se apartó el pelo de la cara. No se limpió el sedimento negro de las ojeras ni aparentó ser tan desenvuelto como era en verdad.
Se inclinó justo a tiempo para ver al conde atravesar el pasillo caminando. Por un instante, el corazón de Leví se paró, le temblaron las manos que aferraban los instrumentos de limpieza y se inclinó hacia delante para evitar su paso.
Las casas de los nobles por lo general estaban construidas de forma que había unas escaleras traseras por las que los esclavos accedían a todas las habitaciones sin necesidad de molestar las vistas de los notables. Pero aquella no era así. Aquella era tan única y retorcida como el ser que la habitaba.
El conde caminó a su lado y se quedó parado al lado del esclavo. Este no se movió, como una presa frente a un depredador que se lanza a por los otros por el movimiento.
Percibió el olor a pintura que desprendía a través de sus ojos clavados en el suelo. Notó cómo este se movía ligeramente y aspiraba un cigarrillo. El papel lo quemó como si fuera su piel y su futuro lo que se estaba consumiendo.
Entonces, se marchó por donde había venido. Leví comprendió al momento, que lo que un hombre inteligente haría sería abortar de inmediato la operación, lavarse la cara y cortarse el pelo y volver a adoptar una personalidad radicalmente diferente para despistar al noble en el caso de que lo llamase.
Sin embargo, él estaba condenado. Y tampoco se consideraba demasiado inteligente.
Limpió las chimeneas del tercer piso y recogió las cenizas en un pequeño tarro tal y como había planeado. Entonces, se retiró a su habitación.
No había comido, mas nunca lo hacía cuando tenía una misión entre manos.
Aquella noche, mientras todos volvían a sus catres o los esclavos perdían el tiempo antes de una nueva jornada de trabajo, Leví aguardó en la habitación olvidada del fondo del pasillo. Nadie dormía en ella desde que los soldados encerraron a dos siervos enfermos para que se murieran en esas instalaciones el invierno pasado. Pero Leví adoraba aquel espacio. Aislado, diferente, distanciado. Para más inri, podías desplazar una de las piedras de la pared para abrir un conducto de ventilación.
Con la calma del que ha hecho aquello miles de veces, se sentó en una esquina a esperar. Aguardó a que los sonidos de la casa se acallaran, a que las últimas voces murieran y a que su propia respiración fuera inaudible. Entonces, se puso en marcha.
Se quitó la camisa y se remangó con fuerza las perneras de los pantalones. Después, tomó el hollín que había ido robando cada domingo por la tarde y se frotó con fuerza la cara, los brazos, el pecho y las piernas.
Tras la primera pasada, todavía se dio una segunda y una tercera. Con calma y con tranquilidad, como si le sobrara todo el tiempo del mundo. Para él, la preparación era esencial.
Arrancó la piedra de la pared antes de tumbarse y retorcerse hasta salir al exterior. Un bofetón de aire fresco le arrancó una mueca de sorpresa antes de estirarse hacia fuera. Al otro lado, una caída de un par de metros echaría atrás a cualquier poco entendido de la materia.
Se descolgó de los dedos y se empezó a balancear de un lado a otro hasta dar con los pies descalzos con una grieta. Entonces, apoyó el peso de cuerpo en ese punto y se paró a escuchar por si hubiera una patrulla de soldados por la zona.
… Nada.
Empezó el descenso.
Paso a paso, fue acercándose a su objetivo hasta saltar al césped. El rocío húmedo de la noche le preocupó un poco. Podía borrar parte del hollín y hacerlo más visible en la oscuridad, pero también acallaba sus pasos. Corrió agachado y en cuclillas sorteando las voces de los aburridos soldados o cualquier sonido que notase cerca de él. La noche era la aliada, las sombras sus compañeras. Leví era rápido y muy silencioso.
«Por eso me llamaron Kauko cuando crecí», pensó para él mismo.
Kauko en herjmansko significaba ‘sombra’. Para la gente de la capital, los nombres tenían una importancia drástica. Uno no escogía su nombre con ligereza. Tenía que designar su carácter y su personalidad.
Se inclinó hacia un lado para evitar una rama antes de apoyarse en las manos y hacer una pequeña voltereta sobre una roca para esconderse de la luz de una lámpara de aceite que llevaba una patrulla de dos en las manos.
«La verdad, he visto fortines de especias mejor protegidos», no pudo evitar burlarse en su cabeza.
No se puso a recordar sus viejas hazañas. No era práctico.
Esperó a que los hombres se marcharan antes de continuar su camino. Las murallas estaban más cerca de lo que parecía. Sus pies, cuarteados y duros por el trabajo de muchos años, le permitieron posarse sobre piedras y gravilla sin levantar ni un murmullo.
Su cuerpo era negro como la misma muerte.
Pronto vio los muros cerca, muy cerca. Había calculado el momento exacto en el que llegar, pero por si acaso esperó con tranquilidad. Los minutos se convirtieron en tres cuartos de hora en los que el esclavo, con paciencia, esperó a que las botas de los soldados se acercasen. Entonces, aguardó un poco más. Un poco más para que se alejaran siguiendo su ruta.
Los otros puntos de la muralla eran más conflictivos. Muchos cruces de guardia, caballos que entraban, puertas por las que podían salir imprevistos que acabasen destripándole vivo… Ese punto no era el idóneo para acceder a la torre de Joshua. Pero no le importaba. Se guardaba un as en la manga.
Corrió hacia los muros de piedra y, con la ligereza de un gato, se agarró de las piedras y empezó a escalar a toda velocidad. Era rápido, escurridizo y tenaz como una salamandra. Se apoyaba en la punta de los dedos y, con la fuerza que había ido acumulando a lo largo de los años, se alzaba en pulso hasta colocar el pie en una nueva hendidura.
La noche era su aliada. Su fuerza, su gran compañera.
Con rapidez, consiguió coronar la parte superior del muro. Entonces, se agachó y recorrió toda la muralla a saltitos. Pronto, el silencio de la noche se vio mancillado por los lejanos aullidos de los mastines, que histéricos rascaban la puerta de la torre, inconscientes de lo que pasaba. Leví les atravesó con una mirada de odio al coronar la plaza interior. Si no hubiera sido por esos asquerosos chuchos, podría haber tomado una ruta más segura y eficiente.
Cuando escuchó unos pasos subir por las escaleras, el esclavo no se lo pensó dos veces antes de echar a correr, saltar por encima del muro y agarrarse de una piedra con una mano, quedándose colgado del otro lado de la pared.
Por un momento, pensó en lo sencillo que sería saltar y tantear a la suerte en la oscuridad hasta franquear la segunda muralla. Si por un segundo la Diosa Fortuna, le sonreía y se alineaban, podría salir a la oscuridad de la noche de Corcupiones y ser libre por fin. Pero no iba a ser tan fácil.
La suerte no le sonreía a aquel que no se hubiera preparado las cosas. Él era demasiado consciente del poder de los Roizeron como para echarle huevos e intentar franquear las segundas murallas que separaban la residencia principal del conde del resto de sus poderosos territorios.
Un tirón en el hombro lo devolvió al presente mientras escuchaba a los otros guardias alejarse de allí. Entonces, balanceándose lentamente, se apoyó en el ladrillo de su izquierda. Una piedra más donde poner el pie. Un instante de fuerza. El viento levantó su pelo antes de que una piedra se soltara. Con la experiencia de un veterano, se aferró de otra antes de notar cómo ésta también se caía. Descendió. Descendió con mucha velocidad hacia el vacío. Caía sin remedio.
Entonces, echó las manos hacia arriba hasta notar un punto fijo en el que centrar sus fuerzas. El empuje de la caída hizo que golpease con la mejilla el muro y que se quedase balanceándose, en la negra nada, de una sola mano.
La sangre empezó a empaparle la mano y se filtró por debajo de los razaletes.
CLONK, CLONK
Las piedras que cayeron resonaron con eco en la vacía noche.
Leví tomó aire y se plegó en una bola sobre un brazo, esperando a una voz de alarma o a pasos alternados acercándose al punto donde habían caído las rocas. Pero nadie subió.
Respirando entrecortadamente, subió poco a poco, a pulso, centímetro a centímetro hacia la ventana de la torre. Los aullidos de los mastines le indicaban que estaba cada vez más cerca de su objetivo. Pronto, a esos gemidos tuvo que escuchar los agudos gritos de placer de la Zarzueleta, sumados a los gruñidos de lo que parecía, a todas luces, un jabalí a punto de reventar y que Leví interpretó por ser los del capitán de la guardia.
Un olor a alhelí y almizcle le llenó la nariz conforme se asomaba con lentitud por el marco de la ventana. Metió a pulso los dedos de la mano derecha por los goznes y empujó con suavidad solo para percibir, con el habitual clic metálico, que la cerradura se estaba abriendo.
—OHHHHHH, OHHHH, FÓLLAME —chillaba la mujer mientras acompañaba las embestidas del hombre con palmotazos en sus nalgas.
—SÍ, SÍ, SÍ, SÍ —gritaba Joshua a su compás.
Leví ni los miró ni los juzgó. Fue más pragmático que todo eso. Se deslizó con lentitud por la ventana y tanteó el sitio en el que él sabía que había dejado las botellas. Después, colocó un pie áspero y silencioso sobre el tablón de madera. Dobló una rodilla para silenciar los sonidos de su cuerpo. Se inclinó hacia delante y tanteó la mesa antes de entrar en la habitación.
—¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta que te traten como a una sucia puta cualquiera de la calle? —le gritaba Joshua mientras la penetraba una y otra vez.
—Dime que soy guapa, dime que soy guapa —gemía ella—, dime que soy guapa.
—Eres la gorda más húmeda de todo el reino —le respondía él con la cara hundida entre sus dos inmensas tetas.
Leví alzó las cejas y se asomó un poco, incapaz de evitar la escena. Por todas partes el suelo se había llenado de ropa hecha una bola, apartada en los lados. El capitán de la guardia estaba encima de la mujer, cabalgándola como si fuera una ballena a propulsión, con su cara rajada hundida en los pliegues de las lorzas de ella.
La Zarzueleta mientras tanto bailaba al ritmo de los golpes de él. Su papada se elevaba y descendía ante cada sacudida, movida como olas. Alzó los brazos para coger la cabeza de él y se le vieron un par de axilas llenas de pelos. Joshua, sin pensárselo, sacó la nariz de dónde estaba y, empapado en sudor, empezó a lamerle los sobacos a la puta. Eso fue más de lo que Leví pudo aguantar.
Se escondió para reprimir a gusto un ataque de risa. Normalmente, el hecho de ver follar a dos personas después de haberse pasado tantos años a dos velas debía haberle bastado para empalmarle al momento. Vamos… nadie iba a dejar que se apareara con una esclava. Era peligroso, complicado y estúpido querer descendencia de alguien como él. Pero en esa ocasión, más que excitarle, le produjo arcadas de risa que le saltaron las lágrimas. Entonces, dio con los pantalones del hombre, tirados de mala manera en el pasillo. Se arrastró con habilidad entre los muebles hasta llegar al sitio.
Estaba expuesto. Si Joshua decidía cambiar de postura o la gorda dejaba de palmearle el trasero y marcar sus cinco dedos en su culo, lo verían de pleno. Pero era la única forma. Así que Leví se entretuvo en introducir las uñas en el llavero del hombre, prendido al cinturón, dar vueltas a las diferentes llaves hasta encontrar la del Hoyo. Sabía cómo era. La habían usado con él el primer día que entró en la casa. Cuando Ramiel CASI lo escoge como su esclavo personal.
Cuando tuvo la llave en las manos, solo necesitó retroceder lentamente hasta la mesa, subirse a ella y, con un último golpe de vista como capricho para reírse de la estampa y descubrir que Joshua tenía otra cicatriz en la nalga izquierda, se dejó caer a la oscuridad de la noche.
A la mañana siguiente, ni Alekj ni Crebensk ni mucho menos Jack se molestaron en preguntarle a Leví su extraño cambio de apariencia. Se había cortado el pelo hasta tenerlo por encima de los hombros. Lamentablemente, Leví era peor peluquero que esclavo; por lo la parte izquierda de su cabeza estaba más corta que la derecha. También se había lavado a conciencia, tenía el uniforme más limpio y hasta parecía haberse recortado la barba.
Lo que no sabían era que todo aquello respondía a un plan bien trazado.
Esa noche, cuando el hall de la entrada estaba desierto, Leví le entregó a Varo la llave del Hoyo. Este, con un gesto de grandilocuencia, la metió en la cerradura para probarla. Un chac alivió la mente del gordo esclavo al mismo tiempo que hacía que el apodado «Sombra» respirara tranquilo antes.
—Bien, amigo, bien… Con esto estamos en paz.—Más te vale. La próxima vez que tenga un problema, solo déjame morir —le gruñó el otro.
—Oh, pero, querido —Sonrió Varo apretándose contra él y pasándole la mano sobre los hombros—… ese había sido siempre mi plan desde el principio. Pero luego pensé que eras el único en toda la casa que podía conseguirme esta llave.
—¿Para qué la necesitas? —preguntó el otro con inocencia, apartándose como podía de la presión del abrazo de Varo y observándole meterse la mano en su propio bolsillo falso.
—De momento para nada. Pero todos sabemos que un día puede que se nos tuerzan las cosas. El conde es muy dado a dejar que la gente se pudra ahí abajo después de torturarles. Si alguna vez me pasa a mí, tendré la forma de huir.
Leví puso sus manos contra la desbordante barriga de Varo antes de conseguir apartarse por completo de él. Ahora llevaba su sudor, su mal humor y su mierda de karma pegado al cuerpo.
—Esto equipara la balanza de favores —le dijo Varo con una sonrisa cogiendo de nuevo la llave y mostrándosela, sintiéndose victorioso—. Ahora, querido amigo, estamos en paz.
Leví soltó un bufido arisco antes de darse la vuelta.
—Nunca estaremos en paz. Tú me vendiste a Luigeli. Te debo mi condena.
Mientras se alejaba del traficante, inclinado hacia delante, recordó el momento en el que el viejo calvo del duque lo había sentenciado a la esclavitud con una simple orden. Recordó cómo lo habían amordazado para evitar que sus gritos se oyeran y molestaran a los otros. Recordó cómo Varo lo miraba desde una esquina, ya reducido y sangrando, con su nariz porcina temblando. Recordó la ira, la rabia, los treinta lati gazos que sufrió uno por uno a manos de un experto y los dos días encadenado a la intemperie. Recordó todo aquello mientras se acercaba a su catre. No le iba a guardar una ira sorda que le impidiese pensar. Ni tampoco planeaba asesinarlo cuando nadie mirara. Pero lo que estaba claro era que no iba a hacerle ningún favor tampoco.
Por eso, en el último momento, le había cambiado la llave.


 ¿Te gusta momoko? Considera
¿Te gusta momoko? Considera 
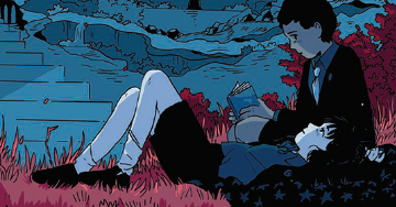


















0 comentarios en este post
Deja un comentario
Kinishinaide! No publicaremos tu email ni te spamearemos sin tu permiso